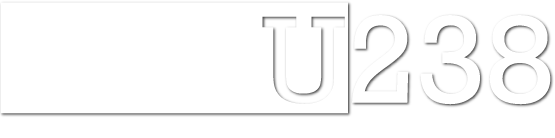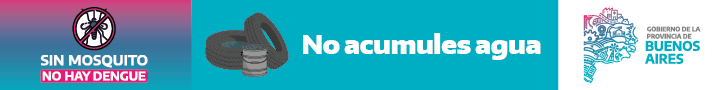Por Sebastián Scigliano. En U-238 # 25 Enero – Febrero 17.
En 1951 Argentina creyó tener entre sus manos el secreto de la fusión nuclear, gracias a los experimentos de Ronald Richter en la ya célebre Isla de Huemul, en Bariloche. La reedición del clásico El secreto atómico de Huemul, del doctor Mario Mariscotti, sirve de excusa para repasar aquella historia fundacional y también los orígenes de la investigación nuclear en nuestro país.
El 24 de marzo de 1951, el Presidente de la Nación Juan Domingo Perón anunció ante una veintena de periodistas convocados a la Casa de Gobierno que “en la planta piloto de energía atómica en la Isla de Huemul, de San Carlos de Bariloche, se llevaron a cabo reacciones termonucleares bajo condiciones de control en escala técnica”. El anuncio, aunque escueto y medido, no podía pasar desapercibido: Argentina entraba tempranamente en la carrera nuclear, a la par de las potencias más reputadas de la época, pero con tecnología y desarrollos propios, gracias a sorprendentes descubrimientos. Toda una gesta digna de los libros de historia, a no ser por un detalle: era mentira.
Sobre cómo fue posible semejante metida de pata, sobre las fantasías que despertó el anuncio y sobre el escurridizo personaje que lo hizo posible, el ya célebre físico austríaco Ronald Richter —al lado de Perón en aquella conferencia de prensa— trata la apasionante investigación del doctor en física Mario Mariscotti, El secreto atómico de Huemul, un clásico ya que acaba de ser reeditado por Lenguaje Claro y que, a pesar de su más de 30 años de edad— la primera edición es de 1984 —sigue atrapando como las mejores novelas policiales. “Uno es un curioso natural — confiesa Mariscotti— y si bien era una historia conocida, con los detalles y los testimonios que logré aparecieron cuestiones muy interesantes que hacen que hoy tengan todavía interés”.
Pero además de un curioso, claro, Mariscotti es una de las personalidades más destacadas de la rica historia de la investigación atómica en Argentina, miembro durante años de la Comisión Nacional de Energía Atómica —donde fue director de Investigación y Desarrollo —ex presidente de la Academia Argentina de Ciencias, primer presidente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y una referencia a nivel mundial, con currículum como investigador y profesor en Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia y Brasil. “Tuve que aprender a lidiar con cosas que en los laboratorios son difíciles de encontrar, como las emociones humanas, por ejemplo. En ciencia uno puede predecir cómo va a reaccionar un elemento durante un experimento, pero las personas no reaccionan siempre del mismo modo. Eso fue algo que tuve que ir manejando en el camino, mientras avanzaba en la investigación”, recuerda.
Patas largas
El ambicioso proyecto de Richter empezó unos años antes. Había llegado a Argentina en 1945, como parte de los varios contingentes de científicos europeos que, concluida la Segunda Guerra Mundial, decidieron emigrar a nuestro país buscando otros horizontes para su trabajo. La pujanza y decisión que mostraba el por entonces inquieto líder sudamericano era tierra fértil para que proyectos que no tenían espacio en la Europa desvastada por la guerra pudieran crecer. De hecho, Richter llegó a los oídos de Perón a través de otro emigrado, el reconocido ingeniero aeronáutico Kurt Tank, que colaboró con el desarrollo del proyecto Pulqui II, el entrañable avión peronista. El intercambio entre científicos europeos y argentinos en la post guerra está profusamente detallado en el libro de Mariscotti, a partir de la minuciosa reconstrucción, por ejemplo, de la actividad del físico Enrique Gaviola, una de las mentes más inquietas de su tiempo, que hasta estuvo a punto de concretar la llegada de Wener Heisemberg y cuyo ímpetu construyó los cimientos de lo que luego sería el Instituto Balseiro de Bariloche, uno de los centros de investigación en física nuclear más respetados del mundo.
Inicialmente, Richter se afincó en la provincia de Córdoba, sede de operaciones de Gaviola y Tank —el argentino dirigía el Observatorio Astronómico de la provincia -, pero una serie de entredichos propios de la paranoia de Richter – que lo caracterizó al menos durante el tiempo que su proyecto estuvo en alza— hicieron que, finalmente, el laboratorio de pruebas nucleares recalara en la Isla Huemul, en medio del inmenso Nahuel Huapi, un territorio, por entonces, mucho más inhóspito, misterioso y deslumbrante que ahora. “Está claro que la personalidad de Richter fue fundamental para convencer a todo el mundo, incluido Perón, de que su proyecto tenía asidero”, subraya Mariscotti. “Era capaz de decir cualquier cosa con tal de vender su idea y lo lograba, ciertamente”. Pero también es cierto que cuesta entender cómo a alguien tan perceptivo como Perón se lo convenciera tan fácilmente de algo tan poco sólido. “Es que también Perón tenía un personalidad muy ambiciosa, detrás de la idea de la Argentina potencia, que está muy bien, pero que evidentemente debe haber jugado un papel para que Richter tuviera éxito. Por otro lado, la posibilidad de acceder a semejante poder como el que prometían los presuntos descubrimientos de Richter debe haber influido también”, destaca Mariscotti. “Crear pequeños soles en la tierra”, graficaba el intrépido emprendedor austríaco, es decir, emular de forma controlada las reacciones nucleares que se producen en la estrella madre y generan cantidades inmensas de energía. En el libro queda profusamente detallada, también, la extraña parlachinería de Richter, por ejemplo, en la reunión con la prensa que él mismo protagonizó, pocos días después del anuncio de Perón, y en la que se empezó a descorrer el velo de la mentira. “Decía haber descubierto la solución para problemas que la física nuclear todavía no logra resolver incluso hoy, una verdadera locura”, destaca Mariscotti. En efecto, Richter juraba que había logrado producir fusión nuclear en un entorno controlado, es decir, la célebre bomba H, pero sin la explosión concurrente. Incluso hasta fanfarroneba con que “los americanos” no iban a poder creer que lo que ellos experimentaban en la inmensidad del desierto él lo había logrado en un laboratorio. Claro, faltaba un pequeño detalle: la primera prueba con una bomba H iba a ocurrir casi dos años después, así que difícilmente los atribulados investigadores yanquis pudieran hacer la comparación.
Patas cortas
Dice el dicho que se le puede mentir a una sola persona durante mucho tiempo, que se le puede mentir a muchas personas durante poco tiempo, pero que no se le puede mentir a todo el mundo durante todo el tiempo. Y eso fue, finalmente, lo que pasó. Quiso el azar que, con el anuncio en letras de molde de que “Argentina tiene la bomba” —aunque ese nunca fue el objetivo—, arribara al país por otros motivos el Príncipe Bernardo de Holanda y, anoticiado de la buena nueva, demostrar a el interés de la compañía eléctrica Philips en los nuevos descubrimientos de Richter y en su eventual comercialización. La cerrazón y la singular prudencia del austríaco para someter a escrutinio sus presuntos avances comenzaron a sembrar dudas sobre las proezas en Huemul y, presumiblemente, despertaran también la inquietud del propio Perón, de trato directo y fluido con Richter que el libro se encarga de destacar a partir de la reproducción del nutrido intercambio epistolar entre ambos.
Lo cierto es que poco más de un año después la mentira quedaría desbaratada y el papelón consumado. Una comisión integrada por miembros del Congreso y varios científicos locales, excluidos hasta ese momento del proyecto, dio por tierra con los presuntos hallazgos de Richter, que terminó detenido. También se le retiró la Medalla Peronista con la que había sido condecorado y los dos autos que había recibido, aunque finalmente se le restituyó el lujoso Cadillac con el que se paseó en los años de su retiro por el apacible y pueblerino Monte Grande, en el sur del cono urbano bonaerense.
La historia tuvo, también, sus héroes casi anónimos, para quienes el libro tiene su velado homenaje. “Si hay un personaje para destacar en toda esta historia es al coronel Enrique González, que lo tuvo que soportar a Richter casi hasta el final, pero que no dudó en advertir que las cosas no cerraban cuando le pareció que lo tenía que hacer”, destaca Mariscotti.
González estuvo a cargo de la custodio del laboratorio de Huemul casi hasta que fue desbaratado, no obstante lo cual emitió varias alertas sobre el posible fraude, que le costaron una temporario ostracismo. Fue luego, gracias a sus servicios y aún sin ser un científico, presidente de la CNEA, nacida al calor del entusiasmo por el proyecto Huemul, sin que ese honor fuera suficiente reconocido ni por la historia ni por sus futuros pares. “Una de las cosas más emocionantes fueron las conversaciones con el Coronel González”, admite Mariscotti. “Incluso estando yo ya en la CNEA, lo llamé para convocarlo a un homenaje a los ex presidentes y fue muy emotivo escucharlo llorar en el teléfono. Nunca nadie lo había llamado para agradecerle todo lo que había hecho”.
Dice Alejandro Artopoulos en la presentación de la nueva edición del libro que “toda buena historia de la tecnología tiene en sus orígenes un error”. Tal vez eso es lo que haya ocurrido con la investigación nuclear en la Argentina que, luego del fracaso del proyecto Huemul —y tal vez gracias a él— encontró un impulso inusitado en el contexto de los países en desarrollo, impulso que se mantiene, con idas y vueltas, hasta hoy. Como consecuencia de la aventura de Richter, se crearon la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Dirección Nacional de Energía Atómica y se sentaron las bases para el temprano desarrollo del campo en nuestro país. Acaso gracias a un equívoco, acaso gracias a que había que enmendar la macana, después de Huemul en el país se dio una política seria en materia nuclear. “Es cierto que hubo un impulso para que se continuaran algunas investigaciones, pero también es cierto que el fracaso de Richter produjo que quienes tomaran las riendas entonces fueran científicos respetados y con experiencia, cosa que no había pasado hasta ese momento. Así que sí, por ahí sin buscarlo, lo que hizo Huemul fue dejar la investigación en las manos correctas”, concluye Mariscotti.