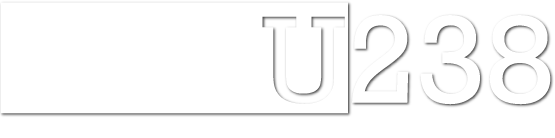Por Sebastián Scigliano. En U-238 Noviembre 13
Dispuesta a revelar lo frágil que pueden ser las apariencias del poder, House of Cards se convirtió en verdadero suceso de público y de crítica luego de sus primeros trece capítulos. En medio de intrigas y operaciones políticas de todo tipo y color, el final de la primera temporada le otorga un inesperado protagonismo a la energía nuclear y a los intereses que la rodean, capaces, al menos en la serie, de torcerle el rumbo a la historia.
“Es el samario, estúpido”. No lo dice así, claro, pero casi. Tan solo debido a sus modos luteranos, ascéticos, propios de quien “colecciona almas y no millones”, es que el poderoso empresario de la energía Raymond Tusk no reproduce a pie juntillas la célebre frase de Bill Clinton, ahí justo cuando, desnudo de toda burocracia, le confiesa a Frank Underwood el verdadero motivo de su interés por los servicios del operador político todo terreno. Ese compuesto, el samario, presuntamente vital para el funcionamientos de sus reactores atómicos, o más bien su escasez, o en todo caso el papel de los chinos para fijar su precio es lo que, finalmente, austeramente, no lo deja dormir, y lo que lleva al poderoso empresario a embarcarse en ese juego final de cajas chinas con resultado tan incierto como elocuente sobre sus propósitos. En esa equis despejada, desnuda, podría resumirse el corazón verdadero de House of Cards, la serie producida por la plataforma Netflix —la primera en su especie con ese atributo— que se convirtió, con apenas una temporada, en una de las estrellas de la última entrega de los premios Grammy, esa gala consagratoria de la tele norteamericana.
En tiempos de cierre hasta próximo aviso de la casa de gobierno del planeta, de republicanos amigos de los malabares con fuego y con los ojos vendados, demócratas azorados y, por qué no, cómodos en el papel de las víctimas, House of Cards vino a echar luz sobre una verdad que, por sabida, no deja de ser abrasadora: la política de la democracia más famosa del mundo no está en manos del pueblo, qué va, sino en las de quienes más astutamente recorren los pasillos del poder.
Frank Underwood —o Kevin Spacey, también productor de la serie— es el jefe de los demócratas en el Congreso norteamericano. Pero no quiere serlo, o no quiere ser solamente eso, al menos. Según su mal humor deja claro desde el primer episodio de la serie, el halcón del Capitolio, ese capaz de “operar” hasta la mismísima estatua de Abraham Lincoln, ya da por descontado que sus días en el parlamento terminaron, y que sus servicios al partido le deberían granjear un lugar de privilegio en la cocina real del poder, del otro lado de la Avenida Pensilvania. Pero las noticias no son buenas para Francis, acaso por lo mismo por lo que él se cree merecedor de pasar a jugar en las ligas mayores: nadie le confía ni el canto de una uña, justamente, por ser quien es.
Toda la serie, pues, será un larguísimo juego de engranajes, pieza por pieza, con el único objetivo de depositar al Diputado Underwood en un sillón, el más alto que sea posible, de la Casa Blanca. La saga de esos movimientos, insólitamente calculados, es lo que sirve a la trama de House of Cards para poner al descubierto la eventual fragilidad del poder, incluso del presidente de la nación más poderosa del mundo, sometido al deporte favorito de Washington: hacer lobby.
Vengo de parte de
Nada es gratis. O nada es ingenuo, más bien. Que el zar de la energía atómica de la principal potencia atómica del mundo se cocine a sí mismo su tocino, en pijama y pantuflas, a las 4 de la mañana, en su modesta casa con porche al frente de un perdido pueblito de Louisiana no quiere decir sólo eso, claro que no. Acaso sea Raymond Tusk la epítome del modelo de política que House of Cards viene a poner sobre la mesa. Tusk es un poderoso del poder, un asceta que sólo ve en el placer de avanzar casilleros el Alfa y el Omega del paso por el mundo. Casilleros desnudos, despejados, sin más que la ratificación de victoria, en los que siempre se obtiene el premio por hablar por otro, en nombre de otro, por hacer ganar o perder a un tercero que la mira desde afuera. Y Raymond Tusk es el dueño, además, de medio centenar de reactores atómicos repartidos por el mundo, de cuya administración se encarga personalmente, incluso a pesar de los avatares que, para su buen descanso, le granjean husos horarios tan poco americanos. Tan puntilloso para aprender a hablar mandarín como para exigir que las preguntas que sus operadores le hacen por teléfono demanden solo un sí o un no, para economizar el tiempo de la conversación, Tusk será la prueba final de Frank Underwood, protagonista canchero de toda esta historia, el enigma frente al que sabe que no sabe todo lo que necesita saber, pero de quien no puede obtener más beneficios que hacerlo jugar ese juego, el de medirse las cartas sin saber muy bien para qué. Y esa escena, ese intercambio de gentilezas capaces de clavarse como un puñal filoso en un pedazo de telgopor es, tal vez, el momento de mejor despliegue de la teoría fundante de House of Cards: todo se resuelve a favor de quien mejor interpreta sus líneas de diálogo.
Lo asombroso, en todo caso, es la falta de rencores. Como si todos supieran que alguna vez va tocarles estar del otro lado de la mesa, los contendientes intercambian estiletazos sin perder, casi nunca, la sonrisa. Y eso que lo que se pone en juego es, a veces, cómo calcular el salario de todos los docentes del país, o un proyecto para recuperar 5 mil empleos en Filadelfia luego de que el cierre de un astillero provocara la pérdida de 10 mil. O, sin más, si el magnate de los reactores atómicos conseguirá o no una influencia decisiva sobre el Parlamento. Pero no está en el tema en cuestión la gracia de la cosa, sino en hacer del debate sobre ese tema o, en todo caso, de la discreta influencia para su resolución, un ejercicio depurado de estilo. De hecho ni siquiera la traición dentro del irreductible matrimonio que Frank Underwood tiene con su esposa Claire tiene consecuencias, si es que esa traición es hija de alguna de esas “operaciones de influencia”, aunque detrás de la maniobra, sin aparente maldad, se oculte verdadero rencor y hasta desprecio. Pero no, si el estilo está presente, si todo se hace del modo oficial de hacer lobby, entonces vale. Claro que ese universo del “como si” de la política no es para todo el mundo; quienes quieran combinar despiadadas ambiciones personales con, más no sea un poco, al menos un poco, de palabra empeñada o compromiso ciudadano, pagarán las consecuencias de tamaña incomodidad. Y si no, vayan a preguntarle al bueno de Peter Russo, un working class hero caído en la desgracia de las drogas, cuyo pasado lo transformará en víctima propiciatoria de algarabías ajenas, la del propio Underwood, por caso.
A la vista
En medio de tanta jauría suelta, Frank Underwood tiene un aliado fiel: el público. Como si fuera propiamente un personaje de Shakespeare, Kevin Spacey mira a cámara, cambia el gesto, hace un mohín y cuenta. Cuenta lo que va a pasar, o lo que él quiere que pase, o lo que le gustaría que pase, y hasta revela su desprecio o admiración por quien va a entrar en escena en pocos segundos, gesto que anula cualquier autenticidad, cualquier credibilidad de lo que está por pasar. Ese recurso de la estructura del guión de House of Cards, sin embargo, no hace más que reforzar los pilares argumentativos sobre los que se basa, porque el hecho de que todos sepan lo que va a pasar no implica, necesariamente, que pueda cambiarse el curso de la historia. Como si el guión de la serie estuviera montado sobre otro más grande, más impetuoso, que es el que regula las formas que asume el poder y da permisos a quienes sí pueden interpretar sus papeles, y descalifica a quienes no. Y es de eso de lo que habla la serie, más que de los avatares propios de los personajes y de sus historias, desbaratados cada vez que el diputado Underwood deja de ser quien es para convertirse en el maestro de ceremonias de la comedia del poder, como si fuera el Puck de Sueño de una noche de verano. No obstante, la tela de araña en la que se vuelve la disputa con Raymond Tusk es reveladora, también, de que siempre es posible que haya otro que escriba la historia, una pluma más diestra o, simplemente, más poderosa, capaz de hacer danzar a los personajes a su antojo, haciéndoles creer, incluso, que se hace su voluntad. En esa lides se mete el bueno de Francis, de las que parece salir bien parado, al menos, al final de los primeros trece episodios de la saga. Habrá que ver cómo le va cuando pase a jugar en Primera.
Primas hermanas
Otras series de televisión se han dedicado a contar los meandros del poder. De hecho House of Cards es la remake de una serie homónima, pero inglesa, de 1990. Algunos otros ejemplos:
The West Wing
Acaso la más famosa del género, la serie creada por Aaron Sorkin posó su mirada sobre el ala oeste de la Casa Blanca —de ahí su nombre— en la que está el famoso Salón Oval. Contó las peripecias cotidianas de un presidente demócrata de ficción, Josiah Barlet, interpretado por Martin Sheen, y las de sus principales colaboradores. Duró siete temporadas y, además de los reconocimientos de la industria —ganó 3 Globos de Oro y 26 premios Emmy—, obtuvo el beneplácito de los especialistas en ciencias políticas de casi todo el mundo Occidental, por la fidelidad con la que retrataba las escaramuzas del poder.
Secert State
Inglesa y protagonizada por Gabriel Byrne, en su única temporada hasta el momento, se encargó de las internas feroces en el número 10 de Downing Street, que llevan súbitamente al viceprimer ministro, Tom Dawkins, a hacerse cargo del gobierno luego de que el primer ministro muriera en un confuso accidente aéreo, en un avión privado de la misma compañía norteamericana dueña de una refinería que explota y produce una tragedia de proporciones pocos día antes del accidente. Sin poder, sin carisma aparente y lleno de presiones, Dawkins deberá lidiar no sólo con los poderosos intereses comerciales que oscurecen la investigación sobre la explosión de la refinería, sino también con los múltiples e inesperados aliados que esos intereses tienen dentro del gobierno británico.
Sólo un año más
Según parece, House of Cards tendrá una temporada más, pero sólo una. Tal como lo dejaron entrever los productores ejecutivos de la ficción de Netflix, los protagonistas estarían interesados en embarcarse en nuevos proyectos profesionales una vez que concluya la segunda temporada, que ya está terminando su rodaje. Rick Cleveland, uno de los responsables de la serie, afirmó durante el Festival de Cine Internacional de Vancouver que los protagonistas ya comienzan a estar interesados en embarcarse en nuevos proyectos profesionales: “House of Cards está yendo directamente a su segunda temporada y creo que eso será todo. A Kevin Spacey y a Robin Wright —Claire Underwood en la ficción— les gusta hacer películas”. Netflix, sin embargo, no ha confirmado la noticia de forma oficial.
Las dos temporadas fueron encargadas por la plataforma online en marzo de 2011 y su primera entrega fue ciertamente exitosa. De hecho, recibió 9 nominaciones en la última edición de los Premios Emmy, en los que finalmente se hizo con tres estatuillas. Una de ellas fue a parar a las manos de David Fincher por su trabajo en el episodio piloto, aunque el afamado director no participará en la segunda temporada. Quienes sí se han animado a ponerse detrás de las cámaras en esta nueva entrega han sido sus protagonistas, Kevin Spacey y Robin Wright, que dirigirán un episodio cada uno. Además, ambos fueron nominados en los Emmy por su trabajo en la serie. La segunda temporada de House of Cards será estrenada en Netflix en 2014, aunque aún no se ha anunciado la fecha exacta.