Por Sebastián Scigliano. En U-238 Marzo 14.
Despiadada, inclemente, corrosiva, posiblemente la mejor comedia sobre la guerra que alguna vez se haya filmado, Dr. Insólito, del genial Stanley Kubrick, está por cumplir cinco décadas. Por años maldita, la película es, como casi todas las criaturas de Kubrick, un tobogán de sensaciones, desde la carcajada hasta el horror, y un ajustado juego de espejos, en el que todos se miran mientras el mundo se acaba.
Una voz en off describe minuciosamente la tarea de un grupo de bombarderos B-52, los más temibles de la época, mientras patrullan de sol a sol todo el hemisferio norte, desde el Golfo Pérsico hasta el Mar Ártico. Su misión: mantener a raya cualquier intento soviético por atacar a los Estados Unidos. El relato es acompañado por el vuelo majestuoso del bombardero hasta que, en algún momento, el foco se posa en el rostro reconcentrado del piloto, absorto en una tarea que sólo se revela cuando el plano se abre: está leyendo Playboy. La escena es una de las tantas memorables de una de las películas más memorables de la historia del cine, que este año cumple 50 años: Dr. Insólito, de Stanley Kubrik.
El título ya provocaba interés: Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, cuya traducción literal podría ser Dr. Extrañoamor o cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba. En casi todo el mundo hispanoparlante se la conoció como Dr. Insólito y, eventualmente, con la traducción literal de la segunda parte del título. Salvo en España, siempre tan original para arruinar títulos de películas. Le pusieron ¿Teléfono rojo?, volamos hacia Moscú, vaya uno a saber por qué.
Corre el año 1964. La guerra fría es el eje que domina las relaciones entre Occidente y la Unión Soviética. A la vuelta de la esquina quedan el intento de invasión norteamericana a Cuba, por Playa Girón, y la Crisis de los Misiles, acaso la única vez en la que una confrontación nuclear fue efectivamente posible. En ese contexto Kubrick, que viene de agenciarse su primer éxito como director con la versión de Lolita, la célebre novela de Vladimir Nabokov, decide rodar una comedia ácida, vitriólica, sobre las disparatadas estrategias de ambos bloques respecto de un posible enfrentamiento con armas de destrucción masiva. Para ello se vale de una novela, Red Alert, de Peter George, que se interrogaba seriamente sobre una posible conflagración de esa magnitud.
Paradójicamente, lo único que hizo Kubrick al respecto fue poner de relieve los aspectos más disparatados, aunque reales, de esa eventualidad, y hacer con ello una de las comedias más desopilantes de la historia del cine. Acaso la escena del comandante del único bombardero que, finalmente, logra descargar sus bombas, montado al proyectil, luego de conseguir despacharlo a mano de la panza del avión, y blandiendo su sombrero texano como si fuese un cow boy, esté en la retina como una de las mejores y más sarcásticas burlas a la idea americana de la guerra.
Ciertamente, si bien la película de Kubrick es una gran burla, una gran pintura grotesca sobre el militarismo llevado al extremo, es también una seria película de acción. El detalle de la vida dentro del bombardero y el ataque de tropas norteamericanas a un cuartel de su propia fuerza aérea, aquel que ordenó el ataque, bastan para que el film, en estricto blanco y negro, sea más de una cosa a la vez, como tal vez pase con todas las películas del director. La conocida minuciosidad de Kubrick, incluso hasta niveles psiquiátricos, lo hizo reconstruir hasta el detalle más escrupuloso el interior del famoso bombardero de la Fuerza Aérea norteamericana aunque, claro, esa misma Fuerza Aérea nunca le dejó ver el avión. Lo hizo sobre unos planos que rescató de los archivos de la Real Air Force de Inglaterra, donde Kubrick ya vivía y sobre la salud de los diseñadores del decorado, claro.
El problema de los fluidos
“Vienen por nuestros fluidos” podría ser una posible traducción comprensible de las preocupaciones del general Jack D. Ripper, encargado de la base militar que resuelve, sin avisarle a nadie, lanzar un ataque preventivo a bases militares de la Unión Soviética. Según el alunado Ripper, los rusos están detrás del plan de “fluorizar” el agua del planeta, con el único objetivo de “contaminar nuestros sagrados fluidos” y, por eso, es necesario anticipar el golpe. Así comienza la trama de enredos de Dr. Insólito, que incluye desopilantes conversaciones entre el presidente de los Estados Unidos y su par soviético, con inusuales preocupaciones por el carácter fraternal (o no) del diálogo —mientras resuelven si dan curso o no a una conflagración nuclear, por cierto—, intrigas alucinógenas sobre las posibles reacciones del contrincante y hasta la existencia de una “máquina del juicio final”, que destruirá a la humanidad toda. Alertados por este ataque no autorizado, políticos y altos cargos militares norteamericanos se reúnen en la “Sala de la Guerra” para intentar frenarlo. Allí van el presidente, los “viceministros” —porque todos los ministros están haciendo alguna otra cosa— y los altos mandos militares. Las posiciones son, básicamente, dos: la del presidente, que consiste en alertar a los rusos para que derriben a los aviones americanos que están por atacarlos – los propios americanos no pueden comunicarse con sus aviones por un complejo sistema de encriptamiento de los mensajes, que viene incluido con el plan de ataque —o la de quienes, frente al hecho consumado, creen que lo mejor es lanzar el ataque definitivo sobre el enemigo rojo antes de que puedan tomarse revancha del primer puñetazo en ciernes, que surca ya cielo soviético—. En este punto es que aparece el problema: al parecer, los rusos han diseñado una máquina que, ante el primer ataque enemigo, se encarga de hacer estallar todas las centrales nucleares del planeta, esto es, se lleva puesto a todo el mundo. Por curioso que parezca, la más eficaz arma de defensa, en definitiva, es la que lo mata a uno mismo. Esa parece ser una de las posibles miradas políticas que la película tiene, según la cual lo disparatado de la carrera nuclear reside en que, en definitiva, cada quien es su propia víctima.
Puestos en la encrucijada de desatar el fin del mundo o matar a su propia tropa, que por otro lado no hace más que cumplir órdenes, los americanos resuelven esto último, y habilitan a los rusos a derribar a los aviones, mientras ellos mismos se encargan de atacar la base militar que ordenó el ataque sin permiso, para conseguir el código que les permita comunicarse con sus aviones y hacerlos volver. En la película, toda esta trama interna se resuelve seriamente, como si Kubrick quisiera subrayar que, a pesar de todo, la cosa va en serio.
Claro, el plan fracasa: a uno de los aviones enviados a la misión se le rompe el sistema de comunicación, producto de un ataque de aviones rusos, y además pierde combustible, lo que lo obliga a cambiar su objetivo, antes que abortar el plan. Ese es, finalmente, el que desata la hecatombe y del que se tira el célebre comandante, montando 30 megatones de artillería nuclear, como si fuera un potro salvaje. Y es en ese punto que hace su aparición el tan mentado doctor del título. Excéntrico y sigiloso asesor del presidente, ¿ex? nazi en recuperación, “Dr. Strangelove” no sólo es el único del salón que sabe que la famosa máquina que destruye el mundo fue también probada por Estados Unidos, sino que es el único que tiene la “solución final” cuando el final ya es inevitable: seleccionar algunos cientos de miles para ser salvados en los refugios anti nucleares, a 100 metros bajo tierra, y comenzar desde allí una nueva era racial. Y lo dice, y se entusiasma, y ese brazo derecho que se le va y se le planta en el saludo nazi, como si la semilla de ese horror le gobernara medio cuerpo. La escena, célebre, tiene el efecto que tiene, acaso por una sola razón: Peter Sellers.
Todo en uno
La película de Kubrick es ciertamente genial. Pero lo es también, y acaso principalmente, por idea de incluir a Peter Sellers en el reparto. Pero incluirlo no de cualquier forma, ya que tiene a su cargo tres de los personajes de la historia: el presidente, un ñoño atribulado que, amén de las dudas y la perplejidad, es quien termina poniendo sensatez, o algo parecido, a la crisis; el asistente del general que decide el ataque, un militar inglés que está en esa base gracias a un programa de intercambio de oficiales entre las dos fuerzas, y que termina siendo testigo del desastre y, al mismo tiempo, quien resulta el único héroe de todo ese disparate — es quien logra descifrar el código encriptado que no permitía hablar con los aviones—; y, finalmente, Dr. Strangelove, un singular contrahecho, maniático y previsiblemente siniestro, que es quien, a todas luces, maneja la situación desde el principio, aun sin participar. Sellers también iba a ser el comandante del avión que, finalmente, logra soltar la bomba, pero un accidente durante el rodaje se lo impidió.
Su presencia en la película es capital para que el tono gire entre la sátira, la película de guerra —cuya estética Kubrick recrea escrupulosamente— y el delirio alucinógeno, en el que el mismo sujeto aparece siendo todas las caras de la historia, como si fuese una mueca onírica la única manera de abordar semejante zafarrancho. Y Sellers está a la altura, claro, con el tono justo para cada personaje. En ningún caso, más allá de que el guión se lo hubiera permitido largamente, ninguna de sus criaturas cae en el grotesco. Más bien, en los tres casos Sellers juega con esa posibilidad en el nacimiento de sus interpretaciones, pero se encarga de darle a cada uno el desarrollo dramático preciso para que ganen hondura y, en el caso del militar inglés, hasta nobleza. Y eso sólo es posible por la formidable capacidad mimética que tenía el gran actor inglés, que le permitía convertirse en sus criaturas hasta, como él mismo llegó a decir, no tener más identidad que sus personajes. Esa escena final, en la que el Dr. Strangelove se levanta de su silla de ruedas, le adjudica ese milagro al führer, y alza, incontenible, su alocado brazo derecho en pose nazi, vale toda la película, y es producto exclusivamente de su mérito.
El final de la película es la apoteosis de la marca Kubrick. Cientos de hongos elevándose de la tierra, como un humo que nace empujado por una extraña fuerza, que forman una onda rítmica, como si tratara de un documental en slow motion del florecimiento de una planta. Suena We´ll meet again, la bella melodía popularizada por Vera Lynn en los años treinta, y que es la última mueca del film a los espectadores. Mientras el mundo se desintegra, todavía podemos bailar al ritmo de los hongos nucleares. Acaso el inicio de un recurso que el propio Kubrick utilizaría más de una vez, incluso de más famosa que esta, como la inclusión de Beethoven para las coreografías maléficas de Alex en La Naranja Mecánica, o aquellos tambores providenciales de 2001, odisea del espacio. Acaso la única forma en que la perturbada mirada de Kubrick podía enfrentarse al horror: bailando, mientras se acaba el mundo.
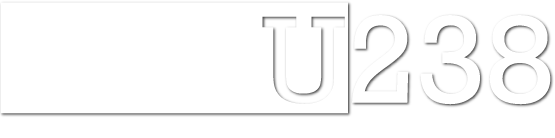













Genial Kubrick… Siempre capaz Sellers… George C. Scott: el militar sui generis fanático y necio…¡Gracias por la nota!