Por Daniel E. Arias. En U-238 12 Julio 14
¿Los argentinos estamos cumpliendo bien nuestro pacto con el diablo? Respuesta: sí. ¿De qué diablo/s está hablando este tipo?, se pregunta usted. Es que Jorge Sabato, el padre ideológico del Programa Nuclear Argentino, allá por los ’60 solía decir que la energía nuclear era un pacto con el diablo: beneficios inmediatos, pero bastantes costos a futuro. Ese comentario hacía referencia a los combustibles gastados.
Escribo esta nota en mi notebook mientras espero ser llamado para que me reinyecten mi propia sangre, extraída y marcada hace tres horas con cromo 51 en el Laboratorio de Medicina Nuclear del Hospital Británico de Buenos Aires. Un “marcador” de diagnóstico que no conocía, caramba. Investigo: “Nuclearonline” lo menciona formulado como cromato, dice que emite rayos gamma de 0,32 megaelectrón-volt y tiene una vida media de 27,7 días: no es poca dosis la que me voy a ligar.
La página de ANSTO (el Organismo de Ciencia y Tecnología Nuclear de Australia) dice que no debo usarlo si estoy embarazado o lactando: no es el caso, pero tomo nota. Encuentro una primera mención del cromo 51 en una memoria anual de la CNEA cuando la dirigió —y trató de resucitar— Dan Beninson, en 1998. No es tan nuevo entonces. Aquel año, el Centro Atómico Ezeiza recibió 70 pedidos. Este radioisótopo determinará si tengo un exceso de glóbulos rojos en sangre potencialmente peligroso, o una disminución del plasma. En síntesis, medirá mi volemia real. Los resultados no me pueden ser indiferentes: tres de mis abuelos y mis padres murieron por eventos trombóticos, mi madre muy recientemente. Me imagino que su obra social nunca le pidió “un cromo 51” por ser una prueba cara. Yo no la conocía.
A la hora cumplida, la jefa de servicio me llama y me reinyecta la sangre “marcada”, volviéndome un periodista literalmente radiante. “Hacé tus cosas, volvé en una hora, cuando esto haya circulado bien por tu red capilar y vemos qué pasó”, me dice.
Vuelvo al Británico con puntualidad ídem para una nueva extracción. Mis brazos ya parecen los de un “junkie” intravenoso, a fuerza de pinchazos. La hematóloga nota recién entonces que —como back-up de este artículo— cargo un escueto manual sobre radiaciones del UNSCEAR (Comité Cientifico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones Atómicas) editado en 1985 por la SAR (Sociedad Argentina de Radioprotección) libro que ella y yo sabemos seguro de memoria, aunque tenemos distintas profesiones.
Cuando le explico mi trabajo, me muestra con orgullo parte del suyo: una pared tapizada de habilitaciones de la ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear) para usar decenas de marcadores radioactivos. Están enmarcadas y son traducibles como miles de catástrofes individuales oncológicas, metabólicas y circulatorias detectadas, tratadas y tal vez evitadas a tiempo.
Después, la doctora me muestra el backend de su servicio: gruesas cajas de plomo, entre ellas una donde el cromo 51 de los tubitos con mi sangre decaerá días hasta ser radiológicamente indetectable (la vida media de los marcadores de diagnóstico suele ser muy breve). En ese momento, determinado por control múltiple de planillas se descartará como cualquier residuo biológico común. Mis riñones y diversos mingitorios porteños se harán cargo de eliminar el resto por su cuenta.
Este ejemplo ilustra el destino de muchos residuos “de baja”, aquellos tan banales por duración y emisión que se gestionan como desechos biológicos comunes. La medicina nuclear los emplea mucho, y la minería los genera en cantidad. Muchos, tras decaer en confinamiento en instalaciones del usuario, se pueden gestionar sin problemas en un relleno sanitario municipal común.
Los combustibles gastados, el lado diabólico de la energía nuclear del que hablaba Sabato, representan apenas el 3% en volumen de los materiales nucleares usados a gestionar, pero albergan el 95% de la radioactividad sumada por todos los ítems de descarte de la industria nuclear. En comparación, los residuos “de media” conforman el 7% del volumen a gestionar, pero sólo el 4% de la carga radioactiva. Y los “de baja”, el 90% del volumen y apenas el 1% de la carga.
Los residuos radioactivos “de baja”, “de media” y todas sus subcategorías intermedias tienen vidas breves y menos actividad radiológica, pero el problema puede ser su cantidad inicial: a fuerza de masa, pueden emitir dosis significativas. Los gaseosos se capturan en filtros múltiples, los líquidos se atrapan en arcillas del suelo o resinas iónicas, según el caso, y los sólidos (entre ellos, los mencionados filtros) se gestionan triturándolos e inmovilizándolos en mezclas bituminosas o de cementos, que a pueden –de acuerdo necesidad- enlatarse en tambores de acero. Y siempre por su conducta radioquímica, muy predecible a esta altura de la ciencia, se entierran superficialmente o a varios metros. Nótese que ya estamos hablando de confinamientos múltiples, escalonados y robustos, algunos diseñados para durar sin supervisión, aunque se los monitoree constantemente.
El día que se decomise la primera central nuclear argentina (faltan décadas para ello, si Atucha I se relicencia), habrá miles de toneladas de cementos y cañerías irradiados, que seguramente se tratarán y dispondrán de modos aún más trabajosos, pero en general como residuos “de media”.
Los residuos de minería de uranio son materias previas que la Argentina empieza recién a rendir: 30 años tarde, pero ahí estamos, dando examen. Me gustaría contarle a la doctora las noticias que me llegan del avance de la obra de confinamiento de los primeros residuos de minería nuclear de la Argentina en Malargüe, Mendoza. Es el encapsulamiento hermético y definitivo de los residuos de proceso dejados por la CMFM (Complejo Minero Fabril Malargüe), una planta química de la CNEA que trató el mineral uranífero de las distantes minas de Huemul y de Los Reyunos. Esa gestión es prioritaria, porque el crecimiento urbano fue acercando la ciudad a la planta, antes muy de extramuros.
¿Le puede interesar esto a la doctora, una hematóloga nuclear? Seguro. La mayor parte de los radiofármacos que usa se genera en un reactor argentino, el RA-3 de Ezeiza, que entró en operaciones en 1967, cuando los EEUU nos vendían combustible enriquecido para evitar que desarrolláramos tecnologías locales de enriquecimiento de nuestro uranio nativo. Y la especialización nuclear de esta médica, salvo que la haya adquirido en el extranjero, probablemente es obra educativa directa o indirecta de la CNEA.
A lo largo de sus ya lejanos 32 años de molienda y extracción química, la CMFM obtuvo 72 toneladas de “pasta amarilla” o “yellow cake”, (una mezcla de óxidos de uranio), el trampolín con el que la CNEA fue lanzando al hoy múltiple y multifacético Programa Nuclear Argentino. 72 toneladas en combustible de centrales representan 15 veces el consumo eléctrico actual de toda Mendoza. Y de yapa, el debut argentino en radioisótopos de diagnóstico y tratamiento “de primera generación”.
Como residuo o “colas” quedaron 710.000 toneladas de mineral pulverizado y mojado, con los típicos problemas químicos del residuo minero metalífero: barros con metales pesados no nucleares, nativos de la roca, de liberación facilitada por la molienda, la acidez y el agua. Y casi todos factibles de ingresar por distintas vías en los organismos vivos. Pero como la roca madre era uranífera, los barros además emiten Radón 222, un gas noble que emite rayos gamma, producto intermedio de la lenta y compleja cadena de desintegración del Uranio 238 remanente.
Esa loma de polvos grisáceos, ya queda a 1000 metros de un avance tentacular de viviendas (Malargüe es la ciudad que más crece en Mendoza) y deben inmovilizarse en un repositorio definitivo, seco, hermético y duradero. En los terrenos del CMFM, se está construyendo una considerable “sierra artificial” formada por múltiples capas de diferentes materiales geológicos (pedregullo, suelos limosos o arenosos, bentonitas rojas, grandes cascotes rodados de decenas de kilos), todo traído de hasta 160 km de distancia.
Como capas de una cebolla, unos materiales envuelven a otros ingeniosamente para protegerse entre sí e impedir la intrusión de raíces, animales cavadores, agua de lluvia, deshielo o inundación, así como la migración de radón afuera de la estructura. Y el conjunto envuelve las 710.000 toneladas de colas. Por muy gaseoso y filtrable que sea el Radón 222, como todo gas noble, con su corta vida media de algo más de 3 días habrá decaído a Polonio 218 mucho antes de abrirse paso a la atmósfera a través de las sucesivas barreras. Y el Polonio no es un gas: es un metal, forma sales y se adsorbe en las arcillas bentoníticas rojas. Y ahí queda, punto.
El encapsulamiento de Malargüe se diseñó para durar 500 años sin ningún tipo de supervisión o mantenimiento, resistiendo terremotos, inundaciones y deslaves, y se parquizará todo. La obra está a cargo del PRAMU (Proyecto de Remediación Ambiental de la Minería de Uranio), hoy dirigido por el ingeniero Roberto Kurtz, y antes de él, por el lamentado Aníbal Núñez, un líder de bajo perfil que se murió prematuramente hace un año: se perdió de ver la terminación de dos de las mayores obras en las que puso su vida: Atucha II y esta de remediación, menos glamorosa pero igual de necesaria. Ambas finalizan con tres décadas de atraso, pero no es culpa de la CNEA que entre 1983 y 2006, nueve presidentes nacionales consecutivos trataran de exterminar el Programa Nuclear Argentino y casi tuvieran éxito.
La obra se ejecuta con un préstamo del Banco Mundial de 17 millones de dólares. Con 40 hectáreas arboladas le dará a Malargüe, ciudad enclavada en la adustez semiárida de La Payunia, un equivalente paisajístico de ese manchón verde que es Cerro de la Gloria en el medio de Mendoza Capital. Los lugareños llaman a la creciente estructura “La Empanada”, por su forma, y echan pestes contra la CNEA y el PRAMU por los atrasos de obra. Pero “La Empanada” estará terminada en 2015. La primera en el país y Sudamérica y siguen 11 obras más, todas de apuro.
La gestión de colas de las multinacionales metalíferas asola el NOA de puebladas y conflictos sociales, por su primitivismo, precariedad e irresponsabilidad. Es así desde que en 1993 el doctor Carlos Menem nos obsequió la ley 24.194 de minería, cuya única consideración para la Argentina es que alguien la hizo traducir del inglés. “La Empanada”, en comparación, parece de otro planeta, es ingeniería de remediación ambiental en serio.
Me encantaría explicarle a la jefa de Medicina Nuclear del Británico que alguno de los primeros radioisótopos que ella usó, a comienzos de su carrera, y con los que su servicio diagnosticó o curó a miles de compatriotas, se fabricaron en Ezeiza con el primer uranio que vino de Malargüe. Y me gustaría rematar el relato contándole que el pasivo ambiental generado allí por la minería se está curando también, porque la CNEA tiene sus fallas, pero también sus códigos: es el viejo y cachazudo Estado nacional, que se niega a morir. A diferencia de las multinacionales mineras, no desaparece tras cobrar y no te deja a cargo de su desastre. Da la cara.
Pero no hay tiempo para decirle todo eso. Detrás de mí hay una lista de pacientes esperando ser llamados.
¡Y nos vamos al diablo!
A comienzos de esta nota, lector, le prometí conocer al diablo. Sé que no estoy cumpliendo. Trato en vano de hablar exclusivamente de los combustibles gastados por las ya veteranas centrales nucleares Atucha I y Embalse, y las que seguirán luego: el CAREM, luego la cuarta central, con tecnología CANDU y financiación china…
Legal y técnicamente, los combustibles gastados no son residuos, pero los contienen, asunto que después paso a revisar con la lupa. El diablo está, como se dice, en los detalles. Las leyes argentinas son claras en ciertos aspectos: según la 24.804 del 97, los combustibles gastados le pertenecen al Estado y son su responsabilidad: para 2030 debe haber decidido su destino y para 2060 debe haber construido un repositorio geológico bajo normativa estricta de la ARN.
Hasta ahí, todo bien, pero ¿qué se entierra y qué no? La ley 25.018 de residuos radioactivos de 1998 fue votada en el peor momento de la historia científica y nuclear argentina, en épocas del presidente que gobernaba en nombre del FMI, del parlamento que era una escribanía del gobierno, y del superministro de hacienda que emitía deuda pública bajo ley estadounidense y mandaba a los científicos argentinos a lavar los platos. Esa ley, muy tironeada en su redacción, recuerda ese chiste según el cual un camello es un caballo hecho por un comité. Tiene la suficiente ambigüedad como para que los combustibles gastados sean considerados residuos.
Y no lo son. Porque por encima de las leyes nacionales están los tratados internacionales, y la Argentina suscribió “Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestióndel Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de los Desechos Radiactivos” ante las Naciones Unidas, organismo menos susceptible –por grandote- de acnés ecologistas y necrosis neoliberales.
Son basura indiscutida algunos productos de fisión industrialmente inútiles (por ahora) que contienen los combustibles en sus pastillas de cerámica de uranio. Me refiero fundamentalmente al Cesio 137, el Iodo 131 y el Estroncio 90, los de mayor impacto ambiental en los accidentes de centrales (Chernobyl y Fukushima). Pero encerradas en las pastillas de cerámica de uranio irradiadas de las centrales, hay decenas de otras especies radioquímicas, y aunque tienen vidas medias a lo sumo decadales, califican como “de alta” por la intensidad y/o duración temporal de su capacidad irradiante, y el calor que emiten. Son los productos de fisión.
Otras especies encontrables en las pastillas gastadas, en cambio, resultan buenos combustibles. Son los actínidos, y los interesantes son los plutonios, familia de isótopos que va desde el 227 al 247, casi todos con vidas medias largas (alrededor de 7000 años) y tres muy duraderos: el 239, con 24.110 años, el 242, con 373.000 años, y el 244, con casi 81 millones de años.
Dado que son todos contenciosos y el 239 sirve además para fabricar bombas atómicas implosivas como “FatMan” (la de Nagasaki), y “primers” o detonadores de bombas termonucleares, pueden ser un problema ambiental, y un megaproblema de política internacional. Pero también son una solución: decenas de países los usan hace décadas en combustibles nucleares MOX, de “óxidos mixtos” de uranio y plutonio.
Algunos actínidos, como el raro plutonio 238, hasta dan más energía que el propio Uranio 235. Que los combustibles gastados tengan un 96% de su carga inicial de uranio 235 intacta y además algunos actínidos “de regalo”, es buena noticia en una Argentina cuya geología es más bien escasa en uranio, y la cual “de yapa” ha desarrollado una alergia popular antiminera, que difícilmente diferenciará justos de pecadores. Una fuente futura de combustible de nuestras centrales pueden ser… nuestras centrales.
Para los productos de fisión, el destino más lógico por ahora (salvo que surjan mejores opciones tecnológicas) es el repositorio geológico profundo, a centenares de metros de la superficie. El material matriz para inmovilizar los productos de fisión ya no es asfalto o cemento: tiene que ser vidrio, y no cualquiera sino uno borosilicado o fosfatado, con mejores prestaciones térmicas que un Pyrex, porque producen calor residual y a profundidad de repositorio el calor no se disipa bien.
Los productos de fisión deben integrarse en la matriz molecular amorfa de ese vidrio, es decir diluirse en el mismo cuando se lo funde. El material resultante debe soportar temperaturas muy altas y resistir sin diluirse el más pertinaz solvente del planeta: el agua. Y generalmente es vidrio negro, porque en el proceso de fabricación se usa, increíblemente, azúcar que se calcina, para evitar la evaporación de óxidos de rutenio.
El vidrio radioactivo se funde en recipientes (“tortas”) de acero inoxidable, y se le pueden seguir añadiendo contenciones adicionales: una cápsula externa de plomo, por ejemplo, pero los costos suben. El conjunto de tortas se deposita ordenadamente en un espacio excavado “ad hoc”, o una caverna profunda de sal preexistente. Se buscan rocas sedimentarias libres de actividad sísmica y de agua subterránea. Y los espacios huecos de la caverna pueden rellenarse de bentonita, que impida la entrada de agua y atrape todo escape de nucleídos. ¿Quién dijo que firmar con el diablo es barato? Cobra caro, pero al menos los contratos son largos.
En el concepto de repositorio profundo a centenares de metros de profundidad hay dos ideas subyacentes: en el momento en que todas esas barreras sucesivas se debilitan, fracasan y algo de lo que se enterró migre por alguna causa hacia la biosfera, tienen que haber pasado milenios. La cifra base es 10.000 años. Y cuando eso suceda —porque sucederá inexorablemente, en tiempos previstos—, los materiales nucleares tienen que estar radiológicamente fríos, sin distinguirse mayormente de la radioactividad natural del suelo.
La otra idea es que eso tiene que suceder así por diseño, pasivamente, sin que deba mediar la autoridad de algo históricamente circunstancial o circunstancialmente histórico, como es la existencia del estado, éste u otros que lo sucedan. Para apuntalar su imperio, los romanos construyeron caminos y acueductos que duraron dos milenios más que su imperio. La industria nuclear argentina apunta a obras aún más durables, pero invisibles.
¿Reprocesamos o no reprocesamos?
Hace 6 décadas que se habla de enterramiento geológico “de alta” en todos los países nucleares, y aunque hay obras en curso, no hay ninguno operativo. Yucca Mountain, el paradigma de la mayor industria nucleoeléctrica mundial, la de EUU, con 104 centrales, enfrentó la oposición de a) los casinos de Las Vegas, que temen que se les asuste la clientela, b) los indios Shoshone, que no ven en qué los beneficia el asunto y presentan el asunto como una violación de la Madre Tierra, c) los demócratas de Nevada, cuando en Washington gobiernan los republicanos, y viceversa.
En 2002, tras décadas de idas, vueltas y juicios, el presidente George Bush aprobó el uso de Yucca Mountain en 2002, pero la oposición local fue tan grande que en 2010 el Departamento de Energía de Obama prefirió bajarle el pulgar. Una de las causas es que los residuos sin reprocesar son térmicamente más calientes, radiológicamente más activos y duraderos, y volumétricamente mayores. En 2010 la capacidad teórica de almacenamiento de Yucca ya estaba totalmente sobrepasada por el inventario de combustibles gastados en enfriamiento transitorio repartidos sobre 106 lugares en el mapa estadounidense.
¿Hay apuro por empezar un repositorio “de alta” aquí? No. La Argentina se mantiene hace tres décadas con sólo dos centrales, una chica y una mediana. Y la chica, desde que pasó de quemar uranio natural a ligeramente enriquecido (Atucha I, con 0,85% de enriquecimiento) gasta la mitad de combustible, de modo que tenemos muy poco volumen de combustibles gastados a gestionar. Y mientras se decide su destino, pueden quedarse en almacenamiento en las centrales y el tiempo de espera puede usarse para investigar tecnologías de gestión más ventajosas.
Por ahora, el diablo de que hablaba Sabato reposa en los combustibles gastados que se enfrían en piletones especiales con agua circulante, en edificios construidos ad hoc al lado de las centrales nucleoeléctricas. Luce bonito, iluminado por la luz azulada llamada “radiación de Cerenkov”.
En Atucha I aproximadamente hay un stock de 11.000 grandes elementos combustibles de 5,3 metros de largo, muchos de ellos con uranio levemente enriquecido (0,85%) y otros más viejos, con uranio puramente natural. En Embalse, hacen otro tanto 110.000 unidades mucho más pequeñas (cabrían en una valija, si no fueran tan pesadas… y radioactivas). Esas sólo han funcionado con uranio, aunque la AECL canadiense ya copió la estrategia argentina del “levemente enriquecido”, y ya fabrica combustibles “Can-flex”. Seguramente los usaremos “de movida” en la cuarta central.
El almacenamiento húmedo de los combustibles gastados sirve para volverlos térmica y radiológicamente más fríos y manipulables y avanzar otro en el proceso de gestión: el enfriamiento por aire, obviamente más barato porque es pasivo. No hay que mantener un enorme volumen de agua químicamente pura y en circulación constante.
En Argentina los pequeños combustibles salidos del piletón de Embalse van luego a silos de hormigón con forma de torres petisas, llamadas ASECQ. Los larguísimos de Atucha I, en cambio, se destinan a un edificio de silos subterráneos, aún en construcción. Hasta tanto se termine y la ARN no habilite ese nuevo espacio, se usará interinamente el piletón de la central Atucha II, “vecina de puerta”, que está vacío y tiene miles de posiciones disponibles, porque esa central recién entra en línea y todavía no gastó ninguno de sus combustibles.
Pero tanto en agua como en seco, los destinos de almacenaje mencionados son transitorios. Después hay que ver cómo sigue la historia: ¿se vitrifican todos los contenidos de las pastillas? ¿O se separa la paja (en este caso, los productos de fisión) del trigo (el Uranio 235 sin quemar, los Plutonios 239 y otros etcéteras “quemables” llamados actínidos? Es un asunto técnico que, como muchos asuntos similares en energía nuclear, en el fondo resulta muy político.
EEUU no quiere que nadie ajeno al “Club Nuclear de 1968” (ellos, la entonces llamada URSS, Inglaterra, Francia y China) manejaran tecnologías potencialmente proliferativas. Y separar químicamente el plutonio de los elementos de fisión puede serlo. El tema es que por su alto quemado, el plutonio de las centrales abunda más en isótopos como el 240 y otros de mayor masa, militarmente inútiles por hiperreactivos. Por algo el plutonio 239 de la industria armamentista se fabrica en reactores militares enteramente distintos, las llamadas productionfacilities, de bajo quemado, con un rendimiento de hasta el 80% en el isótopo 239 frente a los demás. Y eso es lo que reprocesan para hacer bombas.
En EEUU vitrifican todo el combustible gastado de sus centrales nucleoeléctricas y han tratado de exportar su política de back end (que les causa tantos problemas en Yucca Mountain) con entusiasmo evangelizador. Pero la Unión Europea y Japón le contestaron, en el cortés idioma de los hechos consumados, construyendo las cuatro mayores plantas de reprocesamiento del mundo: Sellafield, en Inglaterra, Marcoule y La Hague en Francia, y Rokkasho Mura en Japón. Eso de enterrar uranio 235 sin quemar y plutonio quemable les cierra tanto como a YPF enterrar nafta o gas natural.
En épocas del almirante Eduardo Castro Madero, la CNEA intentó hacer lo mismo, a escala de planta de demostración tecnológica, y construyó el LPR, o Laboratorio de Procesos Radioquímicos en el Centro Atómico Ezeiza. Las presiones de “La Embajada” fueron terribles, y el presidente de la CNEA puesto por el doctor Alfonsín para desarmar la CNEA, el ingeniero Alberto Constantini, tenía el currículum adecuado: en 1959 había ayudado al ingeniero Álvaro Alsogaray a aplicar el “Plan Larkin” (cierre de 17.000 km de vías férreas y venta de 70.000 vagones y 3000 coches) en desmedro de la Empresa Ferrocarriles Argentinos (EFEA).
Puesto en la CNEA, Constantini paralizó rápidamente todas las obras nucleares (Atucha II y varias más, pero el LPR (ya a punto de inauguración) fue lo primero que clausuró. Tuvo inesperado apoyo civil: la obra social médica FEMEBA, de la Federación Médica Bonaerense, declaró que la instalación iba a ser “un Chernobyl” (un poco difícil, ya que en el CAE no hay una central nuclear, sino apenas un modesto reactor de radiofármacos). Denuncié esta estupidez muy poco médica desde Clarín y otros diarios, después de lo cual FEMEBA cambió de tema y yo recibí el llamado de un par de personajes de un think tank estadounidense experto en “no proliferación”. ¿Con quién hablabas en inglés?, me preguntó mi esposa cuando colgué el teléfono. “Creo que con la CIA”, contesté.
Por las dudas, llevé a la cita al doctor Carlos Aráoz, experto en materiales de la CNEA. Cuando los dos estadounidenses nos dijeron que estaba bien cerrar el LPR porque era “proliferativo”, Aráoz les contestó que nadie se gasta 200 millones de dólares en una instalación que por diseño, sólo puede reprocesar 11 kilos de plutonio a término de vida útil, porque eso da para sólo dos bombas. Añadió que los EEUU llevaban reprocesadas 54 toneladas de plutonio para su arsenal, que entonces se calculaba en 35.000 armas nucleares (épocas del presidente Ronald Reagan), y que si pensaban que los peligrosos éramos los argentinos, ése era problema de ellos. Obviamente pensaron que estábamos locos.
Tal vez tenían razón: los que deciden quién está cuerdo y quién no son los que tienen la sartén por el mango. El LPR siguió cerrado “pero en naftalina”, listo para entrar en funcionamiento y evitar el deterioro de sus complejos sistemas de manejo de soluciones de uranio y actínidos en flujos precisos y diminutos, como para no causar “excursiones críticas”. Era realmente una instalación fantástica por sus niveles de seguridad, con la belleza arquitectónica que solían tener las obras nucleares de aquella época, y tan a la vista de todo pasajero en avión que sobrevolara Ezeiza que sólo un tremendo idiota podía pensar que se trataba de un emprendimiento militar, y además secreto. En 1999, el presidente de la CNEA puesto por el doctor Menem, Manuel Mondino, lo clausuró.
En 2030 la Argentina deberá decidir cómo le da gestión final a sus combustibles gastados. El poder de los EEUU sobre esta parte del planeta se viene evaporando. La tecnología de reprocesamiento la tenemos, el déficit energético también, y si hay algo que no sobra en el país es uranio. Quien produce electricidad nuclear, como decía Sabato, firma un pacto con el diablo.
El asunto es quién lo redacta.
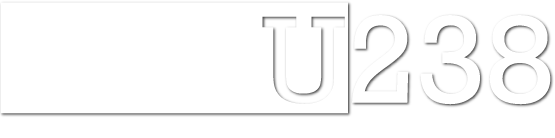














Buen artículo. Noté algún par de errores de tipeo (por el apuro, seguramente ¿se podrá editar para corregir?); también me parece que donde dice que los combustibles gastados tienen «un 96% de su carga inicial de uranio 235 intacta» en realidad se refiere al uranio 238 (del 235 creo recordar que queda menos de la mitad de la carga inicial).