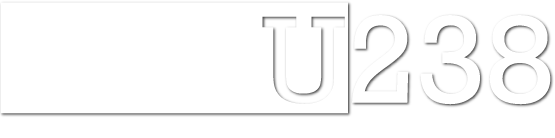Por Daniel E. Arias. En U-238 Diciembre 12
A pesar de la crisis económica generalizada y con la sombra de Fukushima aún presente, las estimaciones de los organismos internacionales demuestran que el abastecimiento de energía de origen nuclear goza de buena salud y se proyecta como una alternativa de peso de cara a las próximas décadas.
La caída del banco de inversión Lehman Brothers en septiembre de 2008 desató una recesión de la cual el mundo no logra salir y, en marzo de 2011, un segundo tsunami (esta vez geológico, no financiero) destruyó cuatro centrales de la planta nuclear de Fukushima Daiichi en Japón, país considerado “modélico” en infraestructura.
La industria atómica, dependiente como ninguna otra del crecimiento económico a largo plazo, amén de su propia aceptación pública, se puso muy nerviosa. Pero el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) parece confiado en el porvenir. En primer lugar, reeligió como director al que ya cesaba en su cargo, el japonés Yuyika Amano. Fue un gesto fuerte, de cara a un Japón cuyos municipios se movilizaron por primera vez en la historia —hecho culturalmente insólito— contra el Estado nacional y por el cierre definitivo de las instalaciones nucleares. En segundo lugar, la OIEA dice que las proyecciones de capacidad instalada de aquí a 2030, aun corregidas por el escenario post-Fukushima, le siguen dando para arriba: 25% más en el peor escenario, 100% más en el más optimista.
Vamos por partes. Sin petróleo o gas, y con su escueto techo hidroeléctrico alcanzado hace décadas, Japón funciona mal sin el átomo, que proveía el 30% del consumo eléctrico nacional. De las 54 plantas nucleares existentes hasta el terremoto de Toehoku —descontadas las 4 destruidas por el tsunami— 11 fueron sacadas de servicio por daños post-sísmicos, y el resto —sin problemas operativos— por pura presión del público. Este año el gobierno se atrevió a reabrir una sola, el reactor número 3 de Ohi, un experimento más político que técnico. Pero el público sigue rabiosamente antinuclear. Simultáneamente, tampoco soporta el racionamiento eléctrico: los japoneses están acostumbrados a trabajar como tales, y no a que la fábrica en la que se desempeñaron toda la vida cierre un turno entero de producción. O dos.
Por otra parte, pese a que las autoridades nucleares le dieron a Fukushima el grado máximo de gravedad en la escala INES, que es 7, el balance del desastre de 2011 sigue siendo cero muertos por radiación (aunque a la larga aparecerán) y arriba de 20 mil muertos por derrumbes e inundación. Esto, dicho sin desmerecer el quiebre personal que representó para 140 mil ciudadanos el ser arreados de sus casas, ciudades y trabajos y volverse “refugiados atómicos” por la precipitación de radioquímicos venteados durante el accidente. El stress resultante puede haber contribuido a alrededor de 600 muertes, en general por causas cardiovasculares. Y no hay cómo ponerle costo a las décadas que tomará clausurar Fukushima y limpiar radiológicamente las 13 prefecturas afectadas.
En 2011, pese a que el país es eficiente en el uso de energía, el consumo eléctrico japonés cayó un 5%. ¿De dónde sacará Japón la electricidad que hoy le falta? Se habla de turbinas eólicas flotantes, de nuevas instalaciones fotovoltaicas, pero a la hora de tener “potencia de base”, la siempre disponible, lo que le queda a Japón es importar más petróleo y gas, e incluso más carbón, y quizás reabrir sus viejas minas carboníferas.
Ecologismo fácil
En Alemania la reacción antinuclear “post Fukushima” fue grave: en mayo de este año el gobierno de Angela Merkel determinó el cierre programado, pero definitivo, de las 9 centrales todavía en línea (ya cerró otras 8) en un plazo de 11 años. Se pierde el 18% de la capacidad de generación nacional, lujos que se puede dar el país más rico de una Europa eléctricamente interconectada.
Los alemanes no viven en una nación archipiélago, como Japón, obligada a producir los gigavatios/hora “en casa”, porque están rodeados de mar. Les basta con “enchufarse” al vecino. La electricidad que les falta, los alemanes se la compran barata (y de origen nuclear) a Francia o fabricada a carbón a Polonia y a otros países del Este. En suma, que el ecologismo germano vive del átomo francés y le pasa la factura al resto del planeta, que hace un mayor uso del más contaminante e ineficiente de todos los combustibles fósiles, el carbón, que viene causando tragedias peores que la de Fukushima, pero con menos prensa. A la hora de sumar refugiados por desastres meteorológicos, inundaciones costeras y fracasos de cosechas, más de 300 millones de personas en todo el mundo sufren brutalmente los desquicios del recalentamiento global. Y no hace falta ir a buscarlas a Bangla Desh, donde un ciclón ahogó a 140 mil personas en 1991 y otro dejó bajo agua a dos tercios del territorio nacional en 1998. Aquí nomás, tras un 2011 seco que causó pérdidas del 30% en las exportaciones agrícolas argentinas, en 2012 el Oeste del conurbano bonaerense sufrió una línea de tormentas severas, la más destructiva en la historia de la zona del AMBA-La Plata: dejó a 70 mil personas sin luz, sin contar inundados, chicos sin escuelas y barrios convertidos en “tierra de nadie”.
Pero no hay (todavía) un impuesto mundial a la emisión de CO2, ni barreras comerciales contra los contaminadores. Y es por eso que los países “propulsados a carbón”, China y Estados Unidos, son hoy respectivamente responsables del 25% y el 20% de las emisiones de “gases invernadero”, y gratis. Lo único que demuestra Alemania al ingresar al club carbonero (¡y enarbolando banderas ecologistas!) es que los poderosos no pagan por daños a terceros. Todavía.
La rugosa realidad
Pero justamente por esa precariedad implícita en el “todavía”, los países en desarrollo que ya se volvieron potencias tecnológicas, como Corea y China y los que están peleándola para industrializarse (como en el caso argentino), siguen apostando a lo nuclear. Saben que en algún momento la fuerza de las cosas obligará al mundo terminar con el “vale todo” atmosférico y con su adicción al carbono fósil. Lo único claro después de Fukushima es que nadie volverá a comprarle una central Mk1 (o parecida) a la General Electric y que el futuro se orienta tal vez a plantas más robustas y menos gigantes, incluso pequeñas y con mucha mayor inversión en “seguridad pasiva”, o inherente. El CAREM argentino es una tentativa de “primerear” en el nuevo escenario.
El colapso de Fukushima desnuda una tecnología invendible, que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) rechazó a carpeta cerrada en los 60, pero que los japoneses compraron: era barata, aunque profundamente disparatada. El volumen del edificio de contención de cada GE Mk1 es mínimo en relación con la potencia instalada. Y los sistemas de suministro eléctrico de “back up” para refrigerar las centrales en enclavamiento son generadores diesel… en planta baja. ¡Eso, en el país que inventó el término “tsunami”!
Pero pese a tan pobre diseño de planta, no hacía falta tecnología de punta para blindar Fukushima contra inundaciones: un terraplén 11 metros más alto habría alcanzado para que el mar no irrumpiera en la planta. Esos 11 metros de talud que se ahorró la TEPCO —la operadora nuclear de Japón— volvieron furibundamente antinuclear en horas al hasta entonces tercer (y orgulloso) propietario mundial de centrales, después de Estados Unidos y Francia.
Además de respaldar a Yukiya Amano frente a este tsunami de opinión, el segundo gesto del OIEA —ya más de cara al resto del mundo que a Japón— fue corregir “a la baja” las perspectivas de crecimiento del parque nuclear mundial de 2011. La sorpresa es que las nuevas proyecciones surgidas de la Conferencia General Anual número 56 del organismo indican que en general se va para arriba. ¿Pero con qué piso y con qué techo?
En el escenario más duro, sigue la recesión planetaria, nadie paga impuestos por emitir dióxido de carbono y sin embargo se llegará a 2030 con un 25% más de capacidad nuclear instalada que la actual. En la hipótesis más optimista, con el PBI mundial recuperado y los países más contaminantes poniéndole freno a sus emisiones de carbono, en 2030 habrá el doble de capacidad instalada que hoy.
No es fácil impugnar estas cifras. Pese a la recesión mundial, el crudo se niega a zambullirse bajo los 100 dólares el barril y el problema no parece que se pueda arreglar echándole dinero encima, es decir buscando más. Y es que hay más petróleo, pero poco y en sitios difíciles.
Los hallazgos de campos de petróleo con 200 mil millones de barriles, en tierra y a poca profundidad, como los de Arabia Saudita, son cosas de los años 30. Petrobrás y Brasil todavía festejan la confirmación, en 2008, de existencias cuatro veces menores que las citadas, pero además off shore y a 5 mil metros de profundidad: las formaciones “sub sal” frente a las costas de Santa Catarina. El gobierno estadounidense licenció la perforación en aguas profundas del Golfo de México y se tragó el peor derrame de la historia, protagonizado por la British Petroleum en abril de 2010. En “la rugosa realidad”, por citar a Rimbaud, la tendencia global es que todo lo que aparece de petróleo nuevo es poco, o malo, o está en el lugar equivocado o todo a la vez.
El gas irá tomando la posta y sustituyendo al petróleo en muchas partes del planeta, pero no sin complicaciones. Fuera de los depósitos monstruosos de Rusia, Irán, Quatar e Indonesia, las existencias de “gas fácil” se van acabando, e importar gas por vía marítima (licuado, como GLP) es carísimo. Queda el “gas difícil”, recurso abundante… pero que se las trae.
La formación neuquina de esquistos que nos vuelve la tercer reserva gasífera del mundo, Vaca Muerta, se podrá explotar únicamente por perforación horizontal múltiple y fracking hidráulico de rocas esquistosas, con un uso (y contaminación) de agua 100 veces mayor que el de los pozos de “gas fácil”. Y eso en la aridez de la estepa, donde el agua no sobra. Desarrollar a fondo Vaca Muerta podría costar 30 mil millones de dólares y el impacto ambiental le haría apretar las muelas a todo el norte patagónico.
En suma, que Japón, Alemania y la Argentina —cada país a su manera— dan pruebas suficientes de que las proyecciones de crecimiento de la OIEA a 2030 no son los desvaríos de una tecnocracia atómica que sólo defiende su terreno. Son escenarios que toman en cuenta muchas variables. Algunas, las sociales y políticas, son bastante impredecibles e inmedibles, pero otras son puro dato duro: centrales proyectadas, adjudicadas, en construcción, terminadas y entrando en línea, cerradas porque ya agotaron su vida útil, clausuradas antes por decisión política y las que se detienen para ponerlas “a nuevo” y licenciarlas por 20 años más. En esta industria las obras se planifican a una década, o dos y, en general, lo que se empieza se termina.
Nadie pone en duda que las turbinas eólicas gigantes off shore de daneses y alemanes —monstruos de 6 a 10 megavatios por pieza y con palas de 120 metros de diámetro barrido— son maravillas tecnológicas. El problema es que sin un sistema barato de acumulación de energía a pie de torre o en otro lado, el recurso sigue y seguirá siendo intermitente y, además, el kilovatio/hora producido, bastante caro. La electricidad fotovoltaica, hace una década impagable, hoy “anda queriendo” ser competitiva con el gas, lo cual —cuando dé pruebas de ello— será una noticia excelente. El problema es que el sol no sale de noche. Que es cuando uno suele prender la luz.
Visto todo, 25% de crecimiento como proyección de mínima y 100% como máxima no son expresiones de deseo, sino un retrato del estado de las cosas. El combo de recesión y antinuclearismo post Fukushima pareció ser la “tormenta perfecta” para la industria nuclear. Sin embargo, los máximos detractores de la energía atómica vienen anunciando su “inminente” desaparición desde 1970, cuando el mundo tenía 90 plantas y una capacidad instalada total de 16,5 gigavatios. En 1986, tras el desastre de Chernobyl —mucho peor que el de Fukushima— los ecologistas directamente dieron a la industria por muerta y enterrada. Sin embargo, hoy hay 432 plantas operando y suman 370 gigavatios instalados, más de 22 veces la potencia de 1970.
Pero además hay 44 centrales en construcción y para 2030 se vienen entre 190 y 350 plantas nuevas, según se apueste a la baja o a la alta. Este muerto (como decía don Tirso de Molina) goza de buena salud.
Los números, con lupa
La revisión de proyecciones de crecimiento de la energía atómica de 2012 vaticinan un crecimiento más lento, no un amesetamiento y menos aún una baja. En el peor escenario se llegará recién en 2030 a la capacidad instalada que se preveía para 2020.
En números, el peor caso posible es que de los 370 gigavatios instalados hoy se llegue a 456 en 2030: un 9% menos de instalación que la prevista en el escenario más negativo de 2011. En la proyección más optimista, se llegará a 2030 con 740 gigavatios, lo que supone una corrección de apenas un 1% respecto de la estimada el año pasado.
¿Eso significa que Fukushima no impactó en la industria? Sí que lo hizo. Las proyecciones de 2011, anteriores al accidente, eran 16% más altas, en el escenario más modesto, y un 8% más altas en el más próspero. No es poco.
Casi todo el crecimiento previsto por OIEA sucederá en países que en los 70 eran netamente compradores, pero que hoy tienen experiencia y tecnología nuclear propias y a los que les ha ido bien. Ya no importan know how sino que más bien lo exportan, tienen plantas seguras y decisiones de estado firmes de no dejar “en banda” el voraz consumo de sus industrias y ciudades.
Los casos de libro son China y Corea del Sur. Entre ambos países, hoy suman 80 gigavatios instalados y siguen apostando al átomo. En el escenario más modesto, llegan a 2030 con 153 gigavatios y, con todo el viento a favor, a 274 gigavatios. Dato interesante: incluso con Japón autoeliminado, el Extremo Oriente crece como región nuclear.
Europa Occidental es el bipolar no medicado de esta historia: está mal aunque esté bien. Si se impone el modelo de desnuclearización a la alemana, la capacidad instalada actual (115 gigavatios) se desploma a 70 en 2030. Pero si a fuerza de costos salvajes Europa entra en razón, de 115 se asciende a apenas 126 gigavatios. La “atomofobia” le habrá salido cara a los europeos.
Norteamérica se enfrenta a una baja de capacidad instalada: 114 gigavatios hoy y 111 cuando llegue 2030. Eso, entiéndase, en el peor escenario. En el mejor, crece hasta 148. No está mal, pero si hay números que desnuden la pérdida de liderazgo mundial de una región entera, lector, los acaba de ver.
Rusia y Europa oriental tienen programas nucleares fuertes y lo mismo sucede con el Medio Oriente y el Sudeste Asiático (lo que incluye a la India y a Pakistán). Son sitios de la Tierra donde las correcciones a la baja de crecimiento que vaticina OIEA son de apenas 2 y 4 gigavatios.
En la proyección pesimista, aunque no todos los países cumplen con sus objetivos nucleares anteriores a 2009, nadie cambia de caballo en mitad del río. En la optimista, el PBI global vuelve a crecer y el mundo empieza a castigar a impuestos o le pone barreras comerciales a los grandes adictos al carbono fósil. Ninguno de ambos escenarios es mucho pedir.