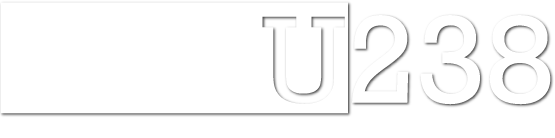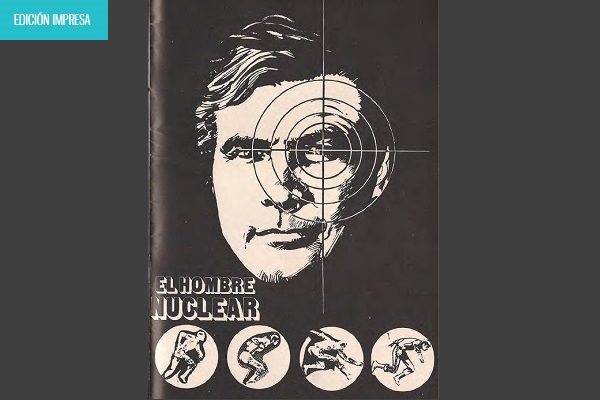Por Sebastián Scigliano. En U-238 Julio 13.
Elegantes, sonrientes, perfumados y levemente monstruosos. Así eran en aquellos candorosos años 70 los más celebres héroes atómicos que recuerde la televisión mundial: El hombre nuclear y La mujer biónica. Hijos, los dos, de las bondades reparatorias de la ciencia médica, sus prodigiosas mutaciones los convertirían en dos pícaros paladines de la justicia, jugando con una ventaja que, claro, se empecinaban por ocultar.
Hubo un tiempo en que la tele tenía héroes. Antes de que los grandes estudios de cine se apropiaran de las sagas fantasiosas nacidas de los comics y de que la televisión se volviera esa caja de reproducir y aumentar las miserias del mundo 24 horas al día, hubo un tiempo en que, sí, las tardes catódicas estaban pobladas de señores y señoritas dispuestos a darle al mundo su cauce justo y probo, contra el mal, los malos y sus maldades.
Y ahí estaban Los ángeles de Charly, saludando al unísono a una voz en off que salía de un extraño intercomunicador, ahí las destrezas especiales de Swat y su emergencia permanente, o los ajustadísimos trajes grises motorizados de Chips, acaso un sucedáneo de las fantasías retro glam de Village People, esa gente común vestida como para una fiesta de disfraces levemente andrógina.
Y en medio de esa ola de superhombres y supermujeres, las fantasías nucleares también hicieron de las suyas, y se las arreglaron para inventarse dos prodigios de la manipulación atómica: El hombre nuclear y La mujer biónica.
The Six Millon Dollar Man, tal cual su nombre en inglés, que por estos lares se conoció como El hombre nuclear, a secas, apareció en los Estados Unidos en 1974, en la cadena de televisión ABC, una de las más populares de ese país. Estaba protagonizada por Lee Mayors, en la piel del capitán Steve Austin. La trama, sencilla: Austin, un astronauta y piloto de pruebas, sufre un terrible accidente durante un vuelo experimental, que ilustraba el célebre comienzo de la serie, seguido por un compendio de las intervenciones a las que el bueno de Austin debió ser sometido, no sólo para salvar su vida, sino además para convertirse en un superdotado. En efecto, según la historia, como resultado de las heridas sufridas en el accidente, los médicos deben amputarle ambas piernas y el brazo derecho; pierde, además, la visión del ojo derecho a causa de una infección. Una misteriosa agencia gubernamental de siglas OSI, que trabajaba en el desarrollo de un proyecto secreto llamado Biónica, toma a Austin como conejillo de indias y reemplaza sus miembros perdidos por partes cibernéticas que tienen un costo total de seis millones de dólares (de ahí el nombre de la serie). Estos nuevos miembros le dan al renovado agente una fuerza descomunal, velocidad de rayo y la capacidad de ver más allá de lo que los humanos están acostumbrados.
Claro que el éxito de los experimentos de OSI no es gratis: como retribución, el capitán Austin pasará a servirlos en complejas misiones, donde siempre se las arreglan para que el nuevo cybrog tenga que usar, en algún momento, sus poderes hijos de la ciencia. Y ahí lo tenemos, entonces, teniendo que saltar siempre alturas inconmensurables, al techo de un granero o a un tercer piso, desde la calle.
Y ahí fija su ojo agudo, y ahí la cámara lenta que lo lleva a destino, siempre, imperturbable, bajo el influjo de una velocidad tal que sólo puede ser mostrada así, lentamente, y que se convertirá en uno de los oxímoron es más duraderos de la estética de la ciencia ficción televisiva. Y ahí esa sucesión de sonidos metálicos, in crescendo, que acompañan la proeza de la vista sin límites y que será la onomatopeya por excelencia de varias generaciones de niños, émulos en la fantasía de las destrezas asombrosas del hombre del peinado eterno. La perla de la serie, sin duda, es el alter ego de Austin, Barney Miller o el hombre de los siete millones de dólares, alguien a quien parece que ese millón de más le produjo una especie de sobredosis de superpoderes que lo empuja a cometer un crimen detrás de otro; será, claro, el hueso más duro de roer para el bueno de Austin, la cara perversa de usar los recursos sin control, fuera de la planificación esmerada y sigilosa de esas tan mentadas organizaciones del gobierno mundial.
Con polleras, también
De la costilla nuclear del hombre nació, claro, la mujer. Como parte de uno de los capítulos de El hombre nuclear, hizo su aparición la señorita de la saga atómica, la media naranja de laboratorio del capitán Austin, esta vez, resueltamente biónica, la Mujer Biónica, sin más. En la piel de la malograda tenista Jaime Sommers, estaba la bellísima Lindsay Wagner, una de las medias sonrisas más sugestivas de la historia de la tele. En efecto, la mujer biónica fue parte de un capítulo doble de El hombre nuclear, en el que se contaba el accidente sufrido por Jaime, consecuencia de un paracaídas que, ay, no se abrió. En el caso del modelo female, las partes robotizadas fueron un brazo, al que se le dio fuerza de cíclope, y con el que, sorprendida, la renovada Jaime hacía explotar una pelota de tenis con su puño en la apertura del programa, un oído, biónico, claro, y las piernas, igualito que a su antecesor.
El gesto con el que la sugerente Lindsay Wagner se corría el pelo de su poderoso oído para escuchar a distancia fue, en tiempos de puritanismo audiovisual como lo fueron los segundos años 70, un verdadero derroche de erotismo.
Por otro lado, la agraciada Jamie no conocía los rigores militares del piloto de pruebas, sino más bien los de los mohines distinguidos del tenis de señoritas. Esa clase le daba a sus apariciones atómicas la elegancia de una ligustrina de club inglés, de esas que separan las canchas de tenis del Club House. Nada que ver con al rusticidad protestante de su compinche varón, siempre parco y decidido frente al peligro.
El primer episodio de La mujer biónica fue transmitido en los Estados Unidos en enero de 1976. La serie continuó por tres temporadas con un total de 58 episodios (a los que deben sumarse algunos hechos en coproducción con El hombre nuclear). Las dos primeras temporadas fue fueron emitidas por la cadena de televisión estadounidense ABC con mucho éxito; la tercera, por la NBC.
La mala ciencia
Casi al mismo tiempo que sus colegas nucleares, otra serie puso en el centro de la escena los resultados de la experimentación científica: Hulk, o El increíble Hulk, tal cual se conoció en Argentina, contaba las desventuras del doctor David Banner quien, tras someterse a una dosis exagerada de emisión de rayos gamma, se convertiría en una suerte de Jekyll y Hide de los moteles de las insondables carreteras americanas. Pero si en El hombre nuclear y en La mujer biónica la ciencia es el camino tanto para la redención personal de los malogrados protagonistas como para la lucha por el bien, la justicia y el orden, en Hulk la cosa es bastante más oscura. Los descubrimientos del doctor Banner, lejos de transformarlo en un héroe, lo convierten en un paria, en un ser acechado por el fantasma de ese monstruo que lleva adentro, capaz de aparecer ante la mínima transformación de carácter del atribulado y debilucho Banner. Eterno huidizo, incomprendido por pares y extraños, el personaje interpretado por Bill Bixby navega por las carreteras americanas, escapando del premonitorio acoso de un periodista, frente a quien llega a confesar, célebremente, que no es él cuando se enfurece. A pesar de su presunta incorrección, Hulk tuvo, finalmente, mucho más éxito que la parejita nuclear y se convirtió, finalmente y más cerca en el tiempo, en una exitosa saga cinematográfica, de esas que ocuparon, ahora sí, el lugar de producir superhéroes.
Sin embargo, algo de la elegancia pop de los buenos de Austin y Jaime Sommers los deja allá, intachables, en ese tiempo en que los prodigios, bellos, acechantes y perturbadores, vestían pantalones Oxford y camisas de solapa ancha. Un candor que quedó, claro, anclado a ese universo de imaginaciones tecnológicas diáfanas, amables, digeribles con la rugosidad pero, al mismo tiempo, la sofisticación de un Martini. Acaso su primo perseguido por sus propios fantasmas, por el incontrolable torrente de la furia nacida del laboratorio levemente clandestino de sus propios fallidos, sea la contracara necesaria de ese par de espléndidos adefesios nucleares. Acaso los ojos alucinados del doctor Banner en trance de transformación, camino a la bestia verde en que se convertía en todos los capítulos, estuvieran viendo, sin comprender, la caravana de los monstruos que genera la razón, tal cual reza el célebre gravado de Goya. Nuestros héroes, en cambio, regresados del oprobio de la mutilación, hechos a nuevo por el progreso y el optimismo, eligen sonreír y brindar después de cada misión cumplida, guiñándole levemente el ojo al engendro desfachatado que llevan dentro.
De profesión, cyborg
El inglés Neil Harbisson es el primer ser humano en ser reconocido, oficialmente, como un cyborg, esto es, un humano con una parte cibernética, que funciona en la realidad. Harbisson nació con acromatopsia, una enfermedad que no le permite ver el color. De eso se enteró solo cuando cumplió 11 años, cuando un médico le diagnosticó que su problema no era el daltonismo, como se creía hasta entonces. Eran los días en que este hombre, hoy de 30 años, no podía diferenciar una bandera de otra ni saber cuál era la canilla del agua caliente ni ver el color de ojos de las eventuales damiselas que quisiera cortejar. La solución a su problema llegó, finalmente, con la invención, literalmente, de un tercer ojo, un dispositivo que inventaron él y Adam Montandom, un experto en cibernética, apegados a un principio de Isaac Newton: el color y el sonido no son tan diferentes, tienen en común que son frecuencias. El Eyeborg, como lo bautizaron, es lo más parecido a una cámara web que hace que Harbisson pueda percibir 360 tonos de color por medio del sonido. En esencia, se trata de un sensor que convierte las frecuencias lumínicas en frecuencias auditivas y las envía a un chip incrustado en su nuca. Es por eso por lo que Harbisson debe de ser el único hombre sobre la Tierra que puede escuchar los colores. El aparato se volvió parte de su cuerpo, oficialmente, desde que les ganó la batalla a las autoridades de inmigración del Reino Unido, que no le permitían renovar su pasaporte porque no podía salir en la foto con un dispositivo electrónico colgando de su cabeza. Harbisson les dijo una y otra vez que se había convertido en cyborg y que el Eyeborg debería ser considerado una extensión de su cuerpo. Al final, y luego de decenas de cartas de su médico y de amigos, el Gobierno británico reconoció el aparato y la fotografía fue aceptada. Desde entonces, se declaró su condición permanente y se convirtió en uno de los abanderados de los derechos de los cyborgs en el mundo, a quienes, dice, “se excluye y discrimina, pese a la obsesión tecnológica que nos rodea”.